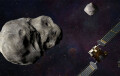Richard Cohen: E.M.Kennedy, «el peso de una saga»

Columnista en la página editorial del Washington Post desde 1984.
Sus columnas, ahora en radiocable.com
|
Richard Cohen – Washington. A finales de 1979, volé a Iowa con Edward Moore Kennedy. �?l viajaba en primera clase y yo estaba en turista, pero algún momento una azafata vino y me pidió que cambiara de asiento. Kennedy estaba sentado en el asiento del pasillo; yo ocupé el asiento de ventanilla, abrí mi cuaderno de notas y lancé una andanada de preguntas comprometidas: ¿Por qué se postula a presidente y por qué no pudo dar un motivo al presentador televisivo Roger Mudd cuando le entrevistó, y qué pasa con la inflación? Entonces, por alguna razón, le pregunté si lo estaba pasando bien y me dio una respuesta que no voy a olvidar nunca.
La diversión siempre ha sido parte integral de Camelot, la herencia Kennedy �?? navegar, jugar al fútbol americano y nadar, cuerpo y mente, ambos a su máximo potencial. Pero justo esa semana una mujer desequilibrada había entrado en su oficina del Senado blandiendo un cuchillo de cocina, y a veces el ruido del motor de combustión de un coche despertaba el pánico en la cara de Kennedy — un mini-momento ocupado por John y Robert, de carretas y caballos con los estribos invertidos y tambores militares — y la campaña en Iowa se había convertido en un trabajo de chinos. Nadie parecía estar pasándolo bien.
La respuesta de Kennedy fue como una confesión. Hacer campaña había sido divertido antes, dijo. Había sido divertido cuando era joven. Era divertido conocer el país y reunirse con la gente, pero hacía mucho tiempo que ya no era divertido.
«La diversión básica se esfumó con mis hermanos,» dijo.
Mi impulso fue abrazarle, decir, «Pobre hombre, por qué le estás haciendo esto». Por supuesto no hice nada parecido. Hice en su lugar lo periodísticamente aceptable y cerré el cuaderno. «Gracias, Senador.»
Kennedy no era por entonces ningún Demócrata inasequible al desaliento. Estaba claro para todo el mundo que se postulaba a presidente — desafiando al titular de su propio partido — no a causa de las consignas en su manga sino porque era su turno.
Sobre el terreno en Iowa, se podía ver la prueba de ello. Los antiguos empleados de campaña se habían reunido — el bando John Kennedy y el bando Robert Kennedy. Pero ya no eran jóvenes, ni dispuestos a dejarse su pellejo político otra vez, esta vez en el gélido invierno de Iowa. Estaban apalancados en carreras de adulto, lucrativamente parte de ellos. Además, no creían necesariamente en Edward Moore Kennedy. Creían en los Kennedy. Había en marcha una restauración y cuando tuviera éxito, todos volverían al juego a simular que Teddy era un Bobby o un John. En el ínterin, contribuirían con informes o una llamada telefónica puntual — y después alguna mención de ellos en una cena. ¡Muy rentable!
Kennedy en persona acababa de cerrar el círculo. Estaba a las órdenes de un muerto, su padre Joseph P. Kennedy. John F. Kennedy en persona lo había dejado todo claro allá por 1959: «Igual que yo entré en política al morir Joe, si algo me llegara a suceder mañana, Bobby concurriría por mi escaño en el Senado. Y si Bobby falleciera, nuestro hermano pequeño Ted lo ocuparía.» Joe Kennedy, el hermano mayor, había caído en combate durante la Segunda Guerra Mundial.
Ted perdió. Fue una pérdida vigorizante y liberadora — la refutación contundente de la mentira de que ganar es lo único que cuenta. Se había sacado de encima por fin la cruz de la Casa Blanca. No es que hubiera dejado de ser hijo de su padre o un Kennedy o el producto de 10 instituciones educativas y la ausencia paterna, simplemente pasaba que ahora se podía concentrar en ser senador. Esto lo hizo extremadamente bien, en realidad, hasta otra derrota — esta vez frente a Robert Byrd por el puesto de coordinador de la formación en el Senado. Entonces pasó a ser si no un senador muy destacado, sí uno muy importante. Cuando tuvo oportunidad marcó la diferencia y eso es más de lo que podemos decir la mayoría de nosotros.
El destino jugó con Teddy Kennedy. Era rico. Era famoso. Era poderoso. Pero controló muy poco. Bebía mucho, se arriesgaba demasiado, y nunca tuvo la imaginación para cuestionar un progresismo que necesitaba una puesta al día a fondo con desesperación. El destino se llevó a un hermano tras otro, poniéndole a él al frente de la dinastía de la que, en realidad, no quería formar parte. El éxito final le fue esquivo; la tragedia y el fracaso le enriquecieron — el viaje de una vida que le condujo de ser el hijo pequeño de su padre a ser un hombre cualquiera. Nació Kennedy, pero murió siendo uno más de nosotros.
Richard Cohen
© 2009, Washington Post Writers Group
Derechos de Internet para España reservados por radiocable.com